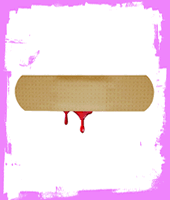Por: Nayadira Agramonte
Seis y 30 de la mañana y el sonido de la alarma me avisa que
debo salir de mi burbuja protectora. Dejar el lugar más seguro, ese que siempre
ha sido nuestra casa. Cierro mis ojos y suspiro, llenos mis pulmones del aire que
no da miedo.
Salgo a la calle con un nudo en la garganta y con la
esperanza de que el coronavirus me ande lejos. La respiración se me corta, la mascarilla me
molesta, el gorro me da calor, la chaqueta me incomoda y los necesarios guantes se acomodan entre mis dedos y el sudor que la situación genera.
Huelo el temor en las calles, parecen un pueblo de las películas
del Viejo Oeste norteamericano, casi nula circulación vehicular, motoconcheros
con máscaras, lentes, cascos protectores y cualquier otro dispositivo que le
provea la protección ante el invisible, pero peligroso virus.
Seguir leyendo
Seguir leyendo