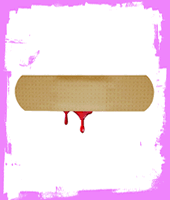Por: Nayadira Agramonte
Seis y 30 de la mañana y el sonido de la alarma me avisa que
debo salir de mi burbuja protectora. Dejar el lugar más seguro, ese que siempre
ha sido nuestra casa. Cierro mis ojos y suspiro, llenos mis pulmones del aire que
no da miedo.
Salgo a la calle con un nudo en la garganta y con la
esperanza de que el coronavirus me ande lejos. La respiración se me corta, la mascarilla me
molesta, el gorro me da calor, la chaqueta me incomoda y los necesarios guantes se acomodan entre mis dedos y el sudor que la situación genera.
Huelo el temor en las calles, parecen un pueblo de las películas
del Viejo Oeste norteamericano, casi nula circulación vehicular, motoconcheros
con máscaras, lentes, cascos protectores y cualquier otro dispositivo que le
provea la protección ante el invisible, pero peligroso virus.
Seguir leyendo
Seguir leyendo
Llego al supermercado y por madrugar logro entrar prácticamente
con los empleados, los cajeros se sorprenden al verme, eso me complace porque
me da la seguridad que el distanciamiento social será fácil.
Busco productos que no hay, en su lugar espacios vacíos.
Los empleados se enfocan en informar y requerir el distanciamiento, letreros
indicado no tocar los cristales, mantenerse en las líneas marcadas en el piso. Cada
medida implementada me confirma que el mundo cambió, que nos robaron la cercanía,
el calor de un buen abrazo, el saludo de besos, el apretarnos las manos y el
darnos palmadas.
Hablamos con mascarillas, no nos tocamos, la interacción es más
que nunca a través de las redes sociales, las aplicaciones y las llamadas telefónicas. Pero, a pesar de eso, seguimos aconsejándonos, preocupándonos
por el otro, orando por el enfermo y por quien ha perdido su familiar, sobre todo soñando con cuando todo esto pase y volvamos a las calles a retomar
lo que dejamos dandole su valor justo. Sigamos esperanzados.